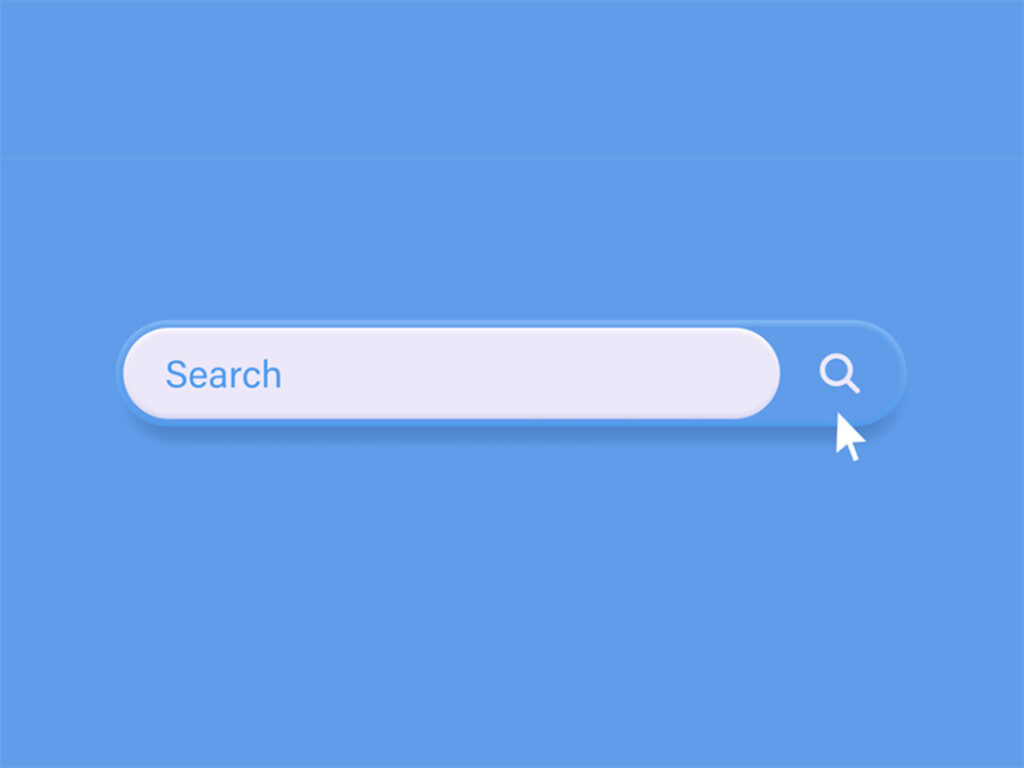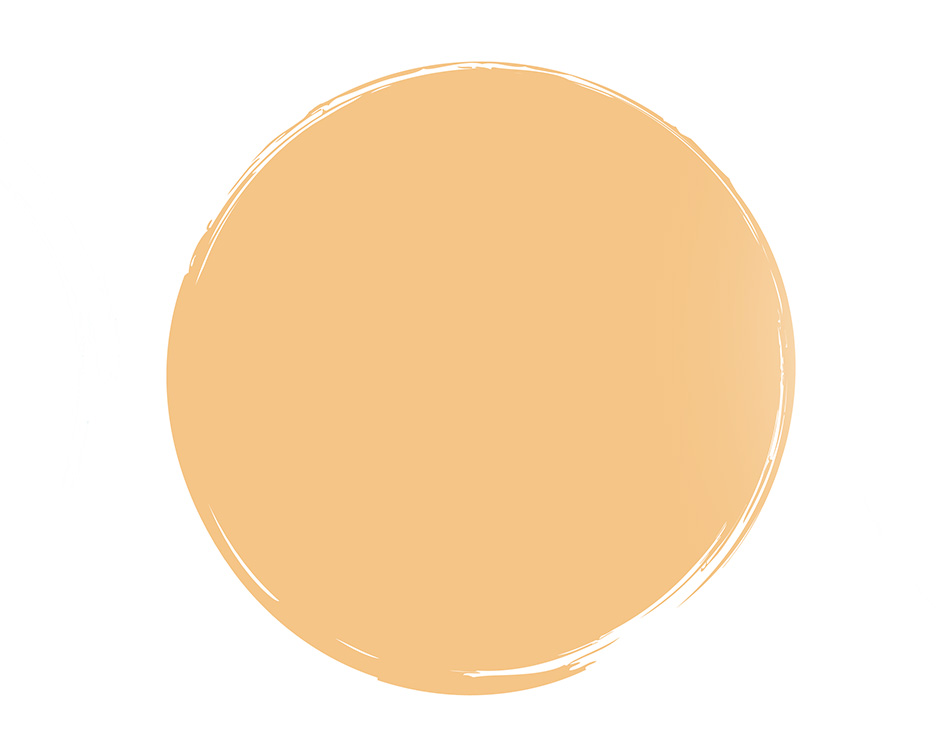Por Michelle L. Brown / Traducción revisada por Jorge reyes
Haddie arrojó una mazorca a la carreta y secó sus palmas sudorosas en el delantal de estopa. Sacó otra mazorca asada y la capelina cayó sobre su espalda. ¡Qué calor! Haddie casi esperaba que el maíz reventara en los tallos.
Calor o no, ella tenía que trabajar. A este paso, la carreta estaría llena antes de que Papá y su vecino, el Sr. Miller, regresaran de vender la primera carga en la ciudad. Tal vez ahora Mamá dejaría de quejarse como una gallina mojada sobre lo que comerían este invierno. La sequía había dejado las verduras del jardín de Mamá escuálidas y todos en la familia comenzaban a tener el mismo aspecto. Especialmente la pequeña Lavinia, pensó Haddie, mientras arrancaba una mazorca. Y Lavinia ya no tenía mucho más que perder.
Se supone que los niños de tres años sean regordetes y orondos, como esos angelitos desnudos de las postales navideñas del Este. Pero Lavinia era tan delgada que a Haddie le dolía mirarla. Haddie sabía que ella también era delgada, pero a los trece años no era tan grave.
Al menos las mazorcas asadas estaban gordas y carnosas. Esperaba que el cultivo diera una buena ganancia cuando se vendiera en el pueblo. Y si no, pues… no tenía sentido preocuparse sin motivo, como diría mamá.
Juana miró las montañitas doradas y verdes encima de la carreta y sonrió. No sufrirían por el alimento de este invierno, si ella podía evitarlo. ¡Pero qué no daría ella por un poco de nieve fría y hielo en este momento!
Algo pequeño golpeó a Haddie en su cuello desnudo, justo entre las trenzas. Ella devolvió el golpe con la mano. Un momento después, algo más la golpeó en la sien. Ella volteó a mirar el cielo cuando algo la golpeó en el ojo. . . con fuerza.
Una nube negra gigante se tragaba el sol. Diminutas manchas plateadas llovían de la nube. Parecían copos de nieve brillantes, pero dolían como granizo.
Haddie se puso el sombrero para protegerse los ojos. Algo saltó del sombrero y cayó sobre su mejilla. Ella gritó y lo golpeó a un lado. Voló por el aire con un aleteo y un destello de color iridiscente. ¡Saltamontes!
Sabía que habían venido dos veranos atrás. Millones de ellos llegaron volando y devoraron el campo en minutos. Algunas personas lo habían perdido todo.
—¿Por qué no podría haber sido granizo? —susurró.
La nube de panza plateada estaba ahora sobre ella, y los saltamontes descendían en un chorro constante. Estaban aterrizando en todo lo comestible, y parecía que comerían cualquier cosa. Especialmente maíz. Haddie se arrojó a la parte trasera de la carreta y aplastó frenéticamente a los insectos. Eran diminutos, en realidad, no más grandes que una de las hebillas de Mamá. ¡Pero había tantos de ellos! Formaban una nube tan brillante que Haddie apenas podía ver su humilde cabaña.
—¡Haddie! —escuchó a su mamá gritar. —¡Entra ahora! ¡Deja el maíz!